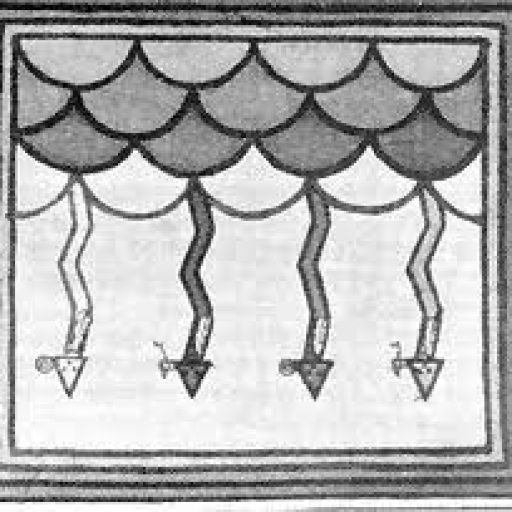* Un pequeño y modesto homenaje a “El beso” de Antón Chéjov (1860 – 1904).
Hace poco, muy poco, que era sólo un hombre como los demás… tal vez incluso un poco menos hombre que el resto… un ser mundano atrapado por las tormentas de los problemas terrenales. Pero descubrí una realidad paralela, una realidad en la que la brujería forja las fuerzas que dan forma a nuestra vida, en la que súcubos se encarnan en menores y en la que existen drogas para viajar al plano astral. Y en ese instante nací otra vez, un hombre nuevo contra los fantasmales peligros que acechan nuestra existencia… Me convertí en el Agente Extrany, maestro de las artes pseudomísticas: investigador de día, follador al anochecer.
Me gusta considerarme a mí mismo como un detective curtido, veterano en lo que a misterios inexplicables se refiere. He visto mil y una tretas al enfrentarme contra villanos de todo lo largo y ancho del espectro de supercherías, desde cutres neotemplarios ilerdenses, pasando por monjas hematofílicas, hasta intrincadas sociedades secretas, como un pequeño grupo de poderosos masones gallegos reconvertidos en un think-tank de la droga, una asociación de parapsicólogos de la escuela de la filosofía perenne inventores de un dosificador de tripis con apariencia de cigarrillo electrónico o un sindicato tradicionalista de despiadados arqueólogos guenonistas a los que les gustaba atropellar a psicólogos junguianos y emprendedores. Pensaba que todo aquello serviría para tener la piel un poco más gruesa. Creía también que la vida en un lupanar me espabilaría, que el día a día con tan materialista oficio serviría para alejar los posibles fantasmas de creencias irracionales, como un incienso encantado contra los malos espíritus. A veces me enfrento a otra clase de enigmas irracionales, los espectros de mi subconsciente, contra los que sigo actuando como si no fuera nada más que un novato, un adolescente que se estrena en esto de la vida. Por último, supuse que ese estilo de vida constantemente a la aventura, regido por principios de hedonismo total, exorcizaría al suicida que hay en mi.
Nada de nada. Aquello no funcionaba. En cuestión de meses me cansé de acostarme por dinero con mis compañeras del Tifara Club -y eso que hay mujeres como Bianca o Yekaterina, que fácilmente puedes imaginar en el papel de Helena de Troya, provocando genocidios masculinos por la promesa de su carne-. No me sentía realizado con mis labores como encargado de la seguridad en el local. El horizonte de sucesos futuros se me aparecía como un lugar frío y negro al que no valía la pena esforzarse por llegar. Los días pasaban lentos en los momentos tediosos y especialmente veloces cuando, por la casualidad que fuera, me lo estaba pasando bien. Levantarse era cada día más costoso. Abría los ojos atemorizado como si me hubieran torturado y humillado en sueños, con un asqueroso calor frío en las palmas de las manos y en la cintura que parecía extenderse como una infección hasta el corazón conforme me despejaba. Una lucha titánica cada mañana. Mis primeros pensamientos coherentes eran para organizarme y evitar que el calor llegara al corazón, que era cuando empezaba a costarme respirar. No tenía tiempo de centrarme en pensamientos positivos, eramos la angustia o yo peleando a carne viva por el control del cuerpo. Me negaba a salir de la cama durante horas, no porque estuviera cansado, más bien porque me sentía como un niño asustado. Como si una inmensa mano negra brotara del techo y me aplastara como a un bicho entre las sábanas. Como un ingeniero cruel que hubiera atado enormes sacos de arena a todas y cada una de las partes movibles de mi anatomía, incluidos los párpados. Con las semanas, la inquietud fue extendiéndose y devorando mi horario, hasta el punto en que casi se solapaba la ansiedad al despertar por las mañanas con el temor por lo que sucedería al día siguiente antes de irme a dormir. Tenía las uñas destrozadas y, por lo que comentaban las compañeras a la hora de la cena, mi expresión facial era cada vez más lúgubre. No quería follar, ni leer, ni ver a mis amigas, por supuesto ni trabajar y, en resumidas cuentas, no quería ni vivir. Repetía para mis adentros una sentencia que había escuchado en una canción de la radio: la vida que me han dado no es el mundo que pedí, soy mi propio jefe y me despido.
No era nada más que un animal herido y moribundo.
Un nuevo hábito se instaló en mi agenda, una tentativa estúpida, justo después de la cena. Comíamos todos juntos en un pequeño comedor que parecía infantil por su tamaño, por las largas mesas metalizadas y las incómodas sillas de madera. Las paredes eran blancas y cruzaba por ellas una sola hilera de baldosas verdes de un palmo de grosor. Era el lugar más iluminado del Tifara Club; pasar de sus rosados pasillos poblados de sombras al comedor requería parpadear un par de veces. Al inicio el encuentro tenía algo de emocionante, incluso divertido. Una treintena de mujeres a medio maquillar, algunas con ropa de servicio -desde disfraces hasta lencería fina- y las que libraban con la ropa más cómoda imaginable. No paraban de hablar, volaban insultos cariñosos, burlas generosas y amenazas de corazón. Era como comer junto a una cascada, con un intenso rumor de risas fondo. De la cocina llegaba el trajinar de los cubiertos y el intenso aroma de cebollas fritas. Unos días me sentaba junto a Anita, que olía siempre a lavanda y jabón de manos, y otros frente a Lady Rebeca, quien solía aparecer bañada de sudor y purpurina tras su número del baile en la barra, que empezaba a eso de las nueve y que reunía a un numero considerable de paisanos que paraban a tomar algo antes de volver a casa tras la ardua y tediosa jornada laboral. Pero a esas alturas, ni el baile ni la cena resultaban ni emocionantes ni divertidas. Picoteaba mi plato absorto en mi tenebrosa angustia, sin participar ni escuchar la conversación general. Como si el resto no tuviera más sustancia que el plasma de un televisor. Lo que hacía entonces -sabiendo que con ese nivel de nervios sería imposible acostarse, que necesitaba agotarme de algún modo- era andar a la luz de la luna hasta el río que oculto transcurría a unos dos mil metros al este del burdel. Salía por la puerta principal, desde la que se ve perfectamente la larga carretera, una llanura de alquitrán, que desaparece por el norte. Giraba hasta dar toda la vuelta al edificio, saludaba con la cabeza a los clientes que fumaban en el aparcamiento y, tras cruzar la pequeña extensión de tierra, desaparecía entre la maleza, tras la que empezaba una pendiente abrupta y escarpada sembrada de cardos que llegaban a la altura del ombligo y grandes rocas por las que era muy fácil resbalar. Sin linterna ni nada parecido. No había sendero. Tardaba un par de minutos en acostumbrarme pero, cuando pasaban, descubría que no tenía problema ninguno para moverme por aquel bosquecillo -por lo demás, no demasiado denso- con relativa gracilidad. No tropecé jamás con bestias de ninguna clase, me gustaba imaginar que existía un pacto de no-agresión mutuo. La excursión no tenía nada de bucólica, no me gustaba ni la humedad ni el frío ni la posibilidad de caer contra el suelo y que zampara de mi hasta el último bichejo. No lo hacía para entrar en conexión con nada, tampoco para encontrarme a mí mismo: sólo quería cansarme, alargar un poco la jornada para posponer el momento de despertar totalmente aplastado por los nervios.
Aquella noche, como las anteriores, el río estaba a oscuras y en silencio. Jamás lo había visto a la luz del día, quedaba oculto por los árboles desde el Tifara y era tan insignificante que no aparecía en los mapas locales. El descubrimiento fue a raíz de un comentario de Satana Fuego, quien habría ido hasta allí para satisfacer a un cliente. Se veía sobre el río las cortezas de los abedules y pedazos de troncos muertos, el resto se fundía en una masa negra. Por mis pesquisas, diríase que las orillas eran espléndidamente frondosas y que ese era el único punto en una considerable extensión en el que podía acercarme y poner los pies en el agua sin necesidad de saltar. La corriente era rápida, había días que pensaba que quería llevárseme, abrazarme hasta asfixiarme entre los gélidos brazos de sus remolinos. La excepción era que esa noche la luna, imponente como el ojo de un cósmico vigilante, se reflejaba junto a la orilla izquierda, pegada a los juncos; las olas corrían por su reflejo deformando su imagen. La luz de la luna, el viento y el silencio golpeaban mi rostro, sentía los latidos en las venas del cuello, pensaba en todas las penurias de mi juventud, en la mala suerte vital que me había sido adjudicada, y en que era imposible volver a empezar. No hay borrón y cuenta nueva. Imposible reiniciar, los mejores momentos de la vida ya han pasado y no hay modo de volver atrás. Cuando por unos segundos el hilo de pensamientos se perdía por otros derroteros, volvía con renovada intensidad la ronda de la muerte, que la pobreza no termina, que tendré que trabajar hasta que muera, que las verduras están cada vez más caras, que vivo de patraña en patraña, colaborador de los delirios y mentiras de una pandilla de chalados. Fue justo entonces que escuché unos pasos a unos metros detrás mío, a la izquierda de un gran pino, y el chasquido de un vestido atrapado por las ramas. Pese a toda mi experiencia como detective de lo sobrenatural tengo que reconocer que me asusté. Pensaba en novias cadáver que se levantan para reclamar a su amado, en hashashins contratados por el Lumen Rex para entregar mis genitales en bandeja de plata o en violentos otakus que maquillados con los potingues de sus madres graban asesinatos rituales de mendigos después de hacer los deberes. Intenté contrarrestarlo poniendo tenso el cuerpo -aunque realmente no conocía técnicas de lucha- y con un aullido aguerrido, que seguramente sonó parecido al berrido de un jabalí. “Al fin” gritó una voz marcadamente femenina mientras unos brazos cálidos rodeaban mi cuello. No tuve tiempo a reaccionar, recibí un dulce beso en la mejilla. Dos manos suaves se colaron bajo la ropa y acariciaron mi pecho. No podía ver su rostro. Sentía el latido de su corazón y los pezones inhiestos sobre la piel del brazo, que también se erizaba. Me abrazaba como sólo me ha abrazado mi madre. La fragancia de su sensualidad desataba mi cuerpo, ralentizaba mis pensamientos; sólo tenía que dejarme llevar.
Hicimos el amor junto a la orilla del río, retozando entre juncos y helechos que ocasionalmente se me clavaban en la espalda. Me daba igual. Parecía que el cuerpo de ella estuviera bañado en miel adictiva y su lengua transmitía un frescor parecido al de la menta que posaba plácidamente entre los pliegues de mi boca. No nos dijimos nada; silencio y gemidos y el crepitar del bosque. Fue maravilloso, extenuante, salvaje. Con la coordinación de una pareja que lleva los tres primeros meses encerrados en una habitación, a los que ya no les queda ningún recoveco de sus queridos por amar. Nos dormimos abrazados y acompañados por el rumor de la corriente.

Pasaron dos, tres y cuatro días y todavía sentía mi consciencia y mi cuerpo como mecidos por una melodía de jazz. Como a la vuelta de unas épicas vacaciones que incluyeran cenas en un paraíso tropical a la luz de las velas. Como se sentiría el humilde campesino tras asaltar el palacio del zar y gritar consignas de revolución. Algo parecido a la droga chisporroteaba en mi sangre, hacia bailar mis intestinos y animaba mi sonrisa como la de una marioneta. De repente descubrí que todo era más llevadero, como si descendiera por un tobogán con sonrisa de bobalicón.
Me levantaba como un rayo, me molestaban las sabanas. Ni tan siquiera pensaba en la fúnebre mano que hacia apenas unos días regía mi vida. Antes de dirigirme a la ducha bajaba al comedor, con una sonrisa de oreja a oreja que sorprendía a las chicas, me salían un par de bromas sin tan siquiera pensarlo -qué bonito era saber que podía hacerlas reír, es algo que tenía totalmente olvidado- y desayunaba como un rey -sin prisas, leyendo un periódico, saboreando cada gota de café como un connoisseur-. Estaba tan feliz que ya no evitaba la charla de Olga, quien hasta entonces me desquiciaba. Ella era una jinetera beata, que las hay. A la mínima ocasión recitaba los Evangelios en voz alta, con los dejes de quien aporta una pizca de auténtica sabiduría universal, salvo que no era así. Sospecho que muchas cosas no las entendía, pero ella se santiguaba y en ocasiones incluso se emocionaba hasta las lágrimas. Lo he dicho, era puta, pero creía con la misma intensidad que el Papa en Dios, la Virgen y los Santos. Recibió palizas en su país natal pero seguía creyendo que no hay que ofender ni maltratar a nadie, incluso adoptaba perros por Internet para que los cuidaran en centros especializados. Se gastaba un cuarto de su salario en ello. Yo no lo entendía y, en consecuencia, no la tragaba. Empecé a hablar con ella cada mañana en el desayuno. Estaba bien conmigo mismo y no me importaban sus aparentes incoherencias. Volvía a mi cuarto y me relajaba bajo los chorros de agua tibia, en todos los sentidos, recreándome en la escena junto al río. Los días que no tenía que trabajar me sentaba frente a la ventana y escribía cartas a detectives conocidos míos, como el Profesor Hipersticioso o el Doctor Marcyn Labiosellados. Miraba la carretera y sus alrededores y lo que hasta entonces me había parecido nada más que una naturaleza muerta, un mal cuadro minimalista, reapareció con toda su intensidad: el prado ancho, llano, sesgado ya, era puro potencial, en unos meses estaría totalmente verde y se extenderían en él los rebaños de los pueblos más cercanos. Me reía de las historias que hasta entonces no me habían parecido más que insultos a la humanidad, que solían cabrearme como cuando vemos las comparecencias de ministros. Hay que tomárselo con filosofía, reírse del sentido narrativo que pueda llegar a adoptar la realidad. Labiosellados exorcizó a una teenager de Cuenca que se creía un horrocrux humano del superhombre nietzscheano, Miley Cyrus. El Profesor Hipersticioso destapó una mercería de La Salut (Barcelona) en la que practicaban abortos con material médico hallado entre los restos de una nave alienígena descubierta en uno de los cobertizos del barrio de Llefià -presuntamente-, luego se compadeció de ellos y permitió que siguieran operando.
Pero no pasaba nada. No me apetecía emprenderla a golpes contra nada. Creía con fuerza en que la vida puede ser maravillosa.
Los días que trabajaba bajaba a relevar a Alexey, canturreando o silbando. Ya no me producía resquemor imaginármelo cogiendo con Anita antes de ponerse a dormir hasta el anochecer. Quien dice resquemor, dice envidia. Entonces ponía mi dial favorito de la radio y me sentaba con los pies sobre la mesa de mandos a observar el monitor. A veces se hace un poco raro eso de mirar a gente por las pantallas pero es algo que venía con el oficio, peor es robar. Hacía cábalas sobre cuál de las chicas habría sido la enviada por los cielos. Tuve tres sospechosas. La primera, la principal, la mismísima Satana, ella me había revelado la existencia de aquel lugar. Tal vez esperaba encontrarse allí con su cliente. Me guiñaba el ojo por las mañanas, ¿se había dado cuenta del error y quería que lo guardáramos como nuestro secreto? Me gustaba recrearme en esa complicidad, aunque fuera sólo una opción. Nos imaginaba repitiendo nuestro furtivo encuentro en alguna oscura habitación de la planta de arriba, o tal vez con máscaras y disfraces. Era un juego al que me gustaría jugar. Quería morder su piel morena como cereal tostado al sol -su nombre era en realidad Afaf, hija de inmigrantes turcos-, tirar de sus mechones oscuros y recrearme en sus arabescas curvas. Quitarle todos los pendientes, colgantes y brazaletes y observar luego la cara de satisfacción y la minuciosidad de ritual al volver a vestirse. Quería disponer de todo el tiempo del mundo para observar de cerca sus tiernas mejillas o los rocambolescos pendientes y para escuchar la historia que escondía su nombre, sus inicios como actriz porno -tan reconocida que no podía andar con tranquilidad por la calle- y su transformación hasta llegar al Tifara. Era todo precioso hasta que pasaba por delante mío en un pasillo -o en la sala de descanso en la que las chicas no paraban de beber café- y ni me miraba. Alguna vez que me detuve a charlar con ella, sólo me había hablado de su hijo Mahershala, a la que quería con locura. En momentos así pensaba en la segunda opción para no desmoralizarme, para mantener viva la llama que esos días me insuflaba vida, poseído por un titiritero con sangre de pasodoble. Compartir estancia con Salomé era siempre una experiencia vital cercana al hipnotismo o la alucinación. Su rostro -delgada frente, ojos inquisitivos, nariz romana y labios finos que invitaban a la codicia- podía transfigurarse en cuestión de segundos de la paz monástica a la furia de una diosa como Gea, dispuesta a maldecir todos los mortales que hiciera falta. Tenía un poco de Cleopatra, otro poco de Reina de las Nieves y breves pero intensas reminiscencias a Caterina la Grande. Estaba claro que, tanto en el catre como fuera de él, mandaba siempre Salomé. El hombre que se juntará con ella -yo mismo me ofrecía para el sacro cometido- debía tener esto totalmente claro: los pantalones de la casa los llevaría ella. Me parecía un plan justo, podría dejarme guiar por las oscuras décadas de mi futuro con la ayuda de su imperial porte. Con total orgullo podría ejercer el papel de hombre sumiso, ser el encargado de satisfacer sus caprichos, con el consuelo de ser el privilegiado de observarla tras los estallidos de poder, en la intimidad de su cuarto, bajo la clara y tranquila luz de las lámparas, cuando su napoleónica frente reposa absorta en silenciosos pensamientos, cuando su rostro se convierte en un lugar afable, juvenil y cercano capaz de convencerte de que todo seguirá siempre así. Era probablemente la menos racional de mis tres propuestas -qué hacia Salomé esa noche en el bosque es algo que ni imaginaba- pero se veía de sobras compensada por mi voluntad, el profundo deseo de servir a una mujer así, platónicamente todopoderosa, un deje que arrastraba ya de mi pasado como pastor de almas, en el que cultivaba una intensa devoción mariana. Supongo que es igual de políticamente incorrecto que el hombre que presuma de quererlas sólo si son unas frescas, que el endiosamiento es otra técnica para desnaturalizar los cuerpos y apartarlos de la realidad, pero sólo lo supongo, no siento todavía la clase de convencimiento subconsciente que facilita el cambio de conducta. Siempre me ha ayudado la imagen de la mujer salvadora, ha sido uno de mis mayores consuelos durante las noches oscuras del alma -que no han sido pocas-, desde que era chiquitito -con sólo cinco o seis años- y empezaba a murmurar letanías cuando estaba en una situación de estrés, cercana al peligro. El problema con Salomé era que, pese a las innumerables ocasiones de las que dispusimos a solas, jamás me atreví a hablarle con entera libertad. Toda la saliva se me acumulaba en la boca, me costaba tragar, me sudaban las palmas de las manos y mis movimientos eran torpes y lentos. Cierto es que nos sonreíamos cada vez más o que se acercaba a preguntarme sobre mi jornada a la hora de la cena, pero en definitiva -con perspectiva y mente fría- puede afirmarse que eso no son más que síntomas de una creciente cordialidad. Confieso que hay hombres que muchas veces vemos señales donde no las hay y, precisamente por ello, estuve atento -acechando como un cazador- a la presencia de cualquier señal de las de la clase inequívoca; precisamente por ello puedo afirmar con rotundidad que no las hubo. Ello no impedía que me perdiera horas y horas en los monitores imaginándome un lacayo de su imperio, hasta que por fin vencía el sentido común, me amargaba conmigo mismo y huía corriendo de la agobiante sala para que me diera el aire, para detener el interminable desfile de caricias proyectadas en lo más profundo de mis pupilas. Salía entonces del Tifara, aunque el cielo amenazara lluvia, buscando la calma que respiraba la llanura y consolándome en los recuerdos junto al río, completamente deformados por un ingenio goloso donde los haya.
La tercera sospechosa apareció alta y clara en ese contexto. Estaba a no más de quinientos metros del lupanar, en línea recta, cruzando la carretera, sentado en el medio del prado; podía sentir la humedad del suelo traspasando y empapando la tela de los pantalones. Hasta la lejana hilera de colinas coronadas por niebla se extendían más praderas, sauces, pinos, manojos de lilas, postes de teléfono y un par de modernos molinos de viento; el paisaje invitaba a la docilidad del gusano o la hiedra, incluso a algo tan ajeno para mí como el amor al campo. Por alguna razón -lejana a la tristeza- todo aquello me invitaba a llorar. Estaba allí sentado, observaba el vuelo de las alondras y mi sombra extendiéndose por el suelo como si quisiera señalar la hora. A lo lejos, podía oír entre las ramas el trisar, el trinar y el silbar de los pajarillos más perezosos. Me sentía calentado y acariciado por el sol, quien convertía en brillantes a las gotas de rocío supervivientes que se deslizaban entre las hojas. Respiraba a pleno pulmón y pensaba en la frágil pero intensa felicidad cuando tienes alguien para abrazar. Vislumbré entonces una diminuta silueta entre los serpenteantes caminos que cruzan los prados, acercándose a mi posición lenta pero inexorablemente. Tardé más de veinte minutos en distinguirla, entonces se me hizo evidente. La atlética y vigorosa Yolis, con más abdominales y altura que un servidor, veloz como las amazonas, podía ser perfectamente la mujer con la que intimé junto al río. Cuando no trabajaba ni estaba en el gimnasio, andaba siempre fuera; no podía quedarse jamás quieta. El ímpetu de la velada de esa noche cuadraba con su carácter. Conforme avanzaba y distinguía los brillos de su pelo crecía un nuevo calor y desasosiego en lo más profundo de mi estómago. Costaba mantenerse sentado, movía los pies golpeando el suelo nervioso como un niño mentiroso. Aquello era demasiado para mi; si realmente era ella, me había tocado la lotería. ¿Qué contaros sobre su apariencia que no pueda resumirse en su increíble parecido con Stevie Nicks? Como si la auténtica reina del rock’n’roll, con sus vestidos hippies, su cabellera sesentera, la cara de niña buena, la pose de perrita abandonada y la mirada de lolita cachonda, hubiera decidido -en un arrebato mesiánico- poner todos sus divinos dones a disposición de los mortales, todo por un módico precio. Me levanté cuando estaba ya a una veintena de metros de mi, en perpendicular con la línea que trazábamos en la pradera con respecto al Tifara. Pese a su buena forma física, sucedía que no podía escapar al designio más habitual de los mortales, el de enfermar, y podían observarse en su precioso rostro las marcas de la falta de sueño y los estragos de la gripe. Yola odiaba a los doctores por un problema de abusos cuando sólo tenía siete años -había que ir a buscarla cada vez que venía un médico para completar las protocolarias pruebas de sangre- y por extensión a las vacunas; era por ello que cada año, pese a las minuciosas prevenciones, enfermaba por culpa de la gripe. Ni aun así podía quedarse quieta y, como comprobaba en ese preciso momento, nada le impedía salir para acometer sus maratonianos paseos. Estuvimos charlando un rato y la acompañé al interior. Me preguntó por mi estado de ánimo, por el trabajo, por las investigaciones en curso; eso fue un gesto importante. Pasamos el día juntos y, antes de ir a cenar, fuimos de nuevo a dar un paseo. Nos dimos la mano. Mi corazón latía desbocado, estaba convencido que era ella. A mitad del camino, entre robles y junto a un diminuto pino, descubrí que llevaba más de dos semanas enferma. Le solté la mano. Era imposible entonces que fuera ella, me excusé con un fingido dolor de barriga para volver al interior. Yolis se mostró preocupada e inquisitiva pero yo no tenía ganas de hablar, me sentía como si me hubieran echado encima una jarra de agua fría, como si me hubieran echo tragar una pareja de abejas. No era ella, ya no me interesaba nada más. Pareciera que un hechizo le hubiera arrebatado todo el encanto -pese a que su belleza seguía siendo fascinante- y mirarla sólo me recordaba la rabia y frustración por no haber encontrado a la elegida todavía.
Ese día fue el primero que experimenté de nuevo cierta turbación antes de volver a la cama.
Pasaron dos días que me parecieron eternos. La duda me invadía. En realidad podía ser cualquiera, ¿porqué no se había descubierto? ¿Porqué ni una misera señal? ¿Es que se avergüenza de lo que hizo? ¿Tan mal lo hice? El segundo día -un jueves- sucedió algo fuera de lo normal; no suelo enfadarme, mucho menos perder el control. Fui hasta la cocina con Alexey a por un tentempié -solían sobrar comestibles, no es que las chicas comieran mucho- y allí nos quedamos para hacerle compañía al cocinero, que estaba pelando patatas. Es un chico majo, estuvo enganchado a las drogas y ahora lleva ya veinticinco años limpio, es muy puntual y agradecido; ya digo que no sé qué me pasó. Creo que fue por el ambiente de camaradería que empecé a contarles el asunto del polvo junto al río y mis inquietudes con respecto a su identidad. Intentaron contenerse pero terminaron por estallar en risas. Tiré todos los platos de la mesa central, que reventaron en un inmenso estruendo, y tiré al suelo también el robot de cocina, antes de salir dando un portazo. No bajé a cenar, me sentía avergonzado. Sabía que seguramente les había jodido la sopa del primer plato. Enfurruñado como cuando tenía sólo quince años me dije a mi mismo que volvería a la orilla del río una noche más, que desistiría en mis pesquisas si esa noche la implicada no aparecía. Bajaba por las escaleras con la mirada fija en el rojo enmoquetado del suelo cuando topé de bruces con Olga. Se podía adivinar por la humedad en sus ojos y el calor en sus mejillas que había estado llorando. A veces puedo ser un buen detective. Olga me dio un sonoro bofetón de matices bíblicos. También puedo ser un detective terrible.
– Esto es por lo que le has hecho a Yolis. ¿Se puede saber qué coño pasa contigo? Algo anda mal en tu interior, te lo digo. ¿Porqué te portaste como un caballero con ella si luego ibas a hacer como el resto de cerdos? ¿Sabes lo que significan esas cosas para ella? Les pasa a muchas mujeres guapas, acaban saliendo con absoluta escoria porque el resto no tenéis huevos a tratarlas como se merecen. ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Fue porque es prostituta? ¿Te parece eso una bajeza? Os gustan las putas pero sólo para follar, no como esposas. Pero no logro entender cómo, si tienes esas ideas, empezaste a cortejarla al inicio. ¿Porqué jugar con ella? Cerdos, sois todos unos cerdos -dijo gritando y mientras levantaba la mano para abofetearme de nuevo.
Dejé que me golpeará. Me tragué la rabia y mis palabras y proseguí mi camino hacia el río. Dos veces casi tropiezo por culpa de los cardos y los guijarros.
El silencio a la luz de la luna era inversamente proporcional a los rugidos en el interior de mi cabeza. Lo único que podía llegar a escucharse, y todavía me pregunto si no era imaginario, era el lejano croar de una rana. Ya no reconocía mi angélica visión. La orilla se me aparecía como un montón de mugre y hierbas muertas, los troncos me parecían espectros gritando al cielo, o extremidades surcando el riachuelo, y la masa negra en la que se fundía la lejanía era entonces abominable, capaz de engullir inocentes niños. El agua corría sin fin alguno, como una broma incomprensible. De pronto todo se me hizo claro y evidente, como si hubiera llevado un tupido velo hasta entonces. Compartía la misma falta de objetivos que el riachuelo, la misma broma de la causalidad a la que había que añadirle las terribles quimeras que animan los verdaderos espectros de esta vida, extraordinariamente vacía e incolora. Respiraba con prisas, podía ver el vaho desaparecer frente a mí nariz y pensaba en las trampas que esconde el universo para que el hombre débil pueda consolarse y alargar su tormento. Me invadían nuevas dudas milenarias: ¿porqué a mí, que solo intentaba hacer las cosas bien? ¿Porqué el universo tiende hacia el caos? Como un agujero negro de desorganización, como un barco que se hunde. Preguntas estúpidas, de filosofía de salón. ¿Hay algo realmente malo en mí? Poco a poco me invadían el malestar, la ansiedad y el mal humor que habían sido la tónica durante los últimos meses. La fragilidad y las malas palabras. Cuando abandoné el seminario me dije: ahora vas a ser libre, vas a recuperar el aprecio por la vida, todo lo que te han contado sobre la libido y tus instintos es mentira, no son una condena vital como pensaba San Agustín -un pozo de deseo que funciona como una estrella, deformando con su gravedad nuestras relaciones-, sino que la búsqueda de placer opera como soporte vital -como saben perfectamente los que tratan con animales-, se parece a una estrella en el sentido que es un motor de energía inagotable, como un juguete animado con una cuerda que nunca termina. Pero de nuevo me equivocaba. Hay algo más, son inevitables las nuevas motivaciones; tal vez sea la ambición o el hambre de muerte -cosas que desposeo-, un ingrediente que me es negado y me repulsa a mi condición nihilista. Ahora veo a la gente sumida en su día a día, pensando en sus propios espectros -mucho más temibles y poderosos que los fantasmas de verdad- y no puedo evitar suspirar de envidia y desconsuelo.
Me dormí a la vera del río. Esa noche bajaron las temperaturas quince grados. Estaba paralizado, no sentía los latidos del corazón. Desperté por la ligera sensación de calor de unos brazos y el rumor de besos en la nuca. Escuché el campaneo de unos brazaletes. Siguieron a las caricias fuertes refriegas por brazos y piernas con la intención de ayudar a despertar el resto de músculos. Resulta que habían pasado toda la madrugada en mi búsqueda. Que tras descubrir que no estaba para atender a mi turno, la discusión en la cocina y la pelea con Olga, tras recordar mis inclinaciones suicidas, imaginaron lo peor. Satana me había encontrado, el resto andaba cerca y daban la voz de alarma. Alguien se acercó y me tapó con una manta. Dijeron algo de llamar a una ambulancia y llevarme al hospital: me levanté como si tuviera un muelle en el interior. Dije que me daba igual. Miré a Alexey a la cara y se lo repetí. Quería estar solo. Satana murmuró a mi oído que había sido ella la mujer con la que me había acostado a la luz de la luna.
Durante unos segundos floreció de nuevo un fuego en mi interior, mejor que todas las mantas del mundo, pero lo sofoqué enseguida al observar de nuevo el riachuelo sin fin y la miserable corriente. Traté de apagarlo del todo mientras tragaba la poca vergüenza que me quedaba, los dejaba a todos plantados y volvía solo hacia el Tifara, con la boca, el cuerpo y el corazón todavía castañeteando.