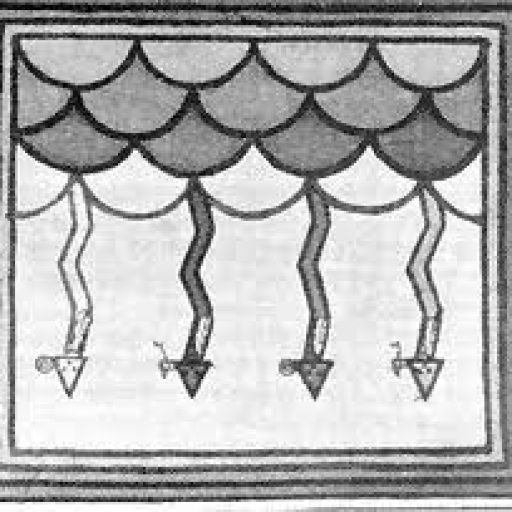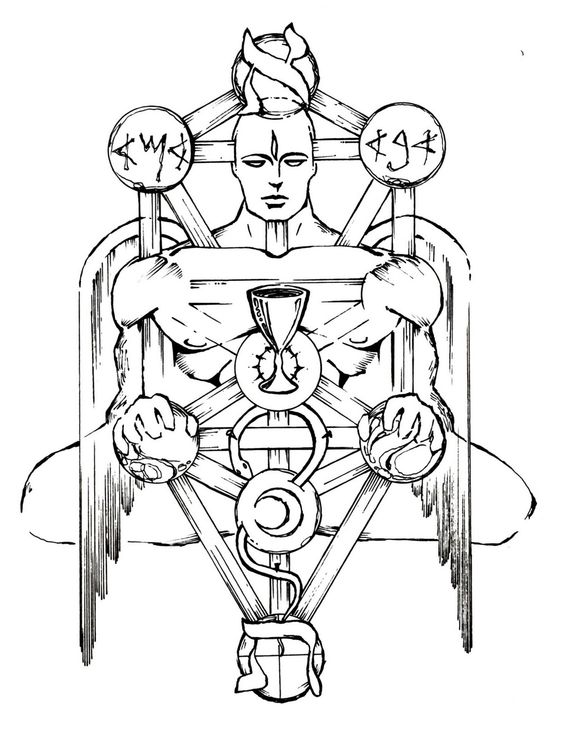“El Universo pertenece al bailarín… Amén.
Aquel que no baila no sabe lo que ocurre… Amén.”
Hechos de Juan
El legendario Profesor Hipersticioso, Protasio F.J.P. Montalvo, es conocido en todos los círculos esotéricos peninsulares por extirpar una gangrena mística en el barrio de El Clot, donde se instaló como su cósmico guardián. Es el único humano adulto que puede presumir de haber engañado al Hombre Esbelto, una criatura terrible cuya aparición siempre se relaciona con infernales homicidios de adolescentes y niños, a menudo del tipo ritual. Sus contactos con las dimensiones más monstruosas de la ciudad le llevaron ya hace años a conocer a Custodio Estrany -investigador de día, follador al anochecer-, con el que trabaría una turbia y enigmática amistad, como todo lo que transita por sus insólitas vidas.
El aire golpeaba en las ventanas del club con insistencia, haciendo temblar todas las persianas. De esas ráfagas molestas y continuas que, como un eructo divino, le arrastran a uno por la calle, arrancan señales y árboles, que suelen dejar a su paso un par de esperpénticas víctimas por derrumbamientos accidentales. Pareciera que soldados enfermos silbaran fuera, al unísono. Esa clase de estímulos del exterior le hacían valorar a uno las comodidades del interior, especialmente las viejas estufas que bañaban de luz naranja la estancia y el whisky que bajaba por nuestras gargantas acariciando con un dulce ardor los órganos internos. Se me bañaron de lágrimas los ojos, aquello era demasiado para mí. Había decidido servirme también una copa de whisky, a palo seco, para no ser menos que mi anfitrión, pero fue mala idea, hay que tener el estómago acostumbrado para hacer esa clase de cosas. Dejé el vaso en una mesita bien lejos, confiando en que no se diera cuenta de mi desprecio. Crucé la estancia, no sin antes percatarme de los gemidos y el chirriar de muelles en la habitación contigua -que testimoniaba que todo estaba en orden-, y me hundí como él había hecho unos minutos antes en uno de aquellos sillones rosas con motivos florales que habrían estado antes en el recibidor. A veces podía oler el hedor del sudor de adúlteros que los había empapado durante todos aquellos años que había estado abajo. Nos separaba una pequeña mesa de madera de caoba en la que descansaban varios recortes de prensa de los últimos días. El Profesor Hipersticioso, con un paquete de tabaco entre las piernas, observaba las luces del cuarto a través del vaso, meditabundo. Me levanté de nuevo para buscarle un cenicero. No encontraba nada, no me apetecía salir a buscar uno, así que lo improvisé con los restos de una lata que había en la papelera. La última vez que me levanto, me dije a mí mismo mientras me entronaba de nuevo en el mullido sillón.
Nuestro contacto se había reanudado varios meses atrás, gracias a la correspondencia. Por mi parte me moría de ganas de obtener alguna que otra noticia de la ciudad en la que tantos años había servido, Barcelona, y supongo que a él le podía la curiosidad tras mi espectacular desaparición, dejando un caso sin resolver y un reguero de muertos alrededor del robo en el Museo Tàpies. El caso propiamente dicho empezó con una inocente pregunta, pura curiosidad, sobre su opinión sobre el enigmático y peligroso ser al que la prensa y el resto de medios apodaban como el “Cazador de ratas”, un asesino serial que presumiblemente vivía en las alcantarillas y que se había convertido en el nuevo “hombre del saco” de los cuentos que por la noche narran las niñeras latinas a los pequeños niños burgueses catalanes antes de arroparlos en sus fastuosos catres. En una época en la que presumiblemente los fantasmas, duendes y demás ya han desaparecido, no dejaba de ser curioso que se hicieran eco de aquel extraño rumor, presunto asesino de más de tres criaturas que, a la salida del colegio, iban solas hacia casa. Consideraban aquel ser mitad lagarto, mucho más que simplemente quimeras engendradas por ilusiones ópticas de individuos influenciables en grado sumo, y por ello pensaba que muchos de mis lectores tarde o temprano se morirían de ganas por abrazar observaciones materiales, mucho más parecidas a las que pudiera establecer un médico que un curandero. Lo que yo no sabía cuando lancé aquella inocente pregunta es que el Profesor ya estaba trabajando concienzudamente y de cerca el caso. Meses más tarde, aparentemente resuelto el caso, habíamos quedado al fin para discutir nuestras diferencias -que no eran pocas- respecto a lo que él contaba que había sucedido. Nuestras impresiones, estaba claro en las cartas de las últimas semanas, eran pronunciadamente dispares. Acordamos, tras servirle otro vaso y mientras encendía al fin uno de aquellos cigarrillos largos y finos, repasar de nuevo todo lo sucedido para poner de nuevo las cartas sobre la mesa. Esto es más o menos lo que me contó:
Estaba una mañana repasando sus apuntes sobre el fin del antropoceno cuando uno de sus discípulos le advirtió que había una dama abajo, muy pálida y nerviosa, que pedía verle con insistencia.
– Le he dicho que ibas a salir hacia Sitges, ella misma ha podido ver el billete, pero ha insistido sobremanera, prácticamente rogando, y me ha explicado una historia sobre la ausencia de su marido tan rápido que no la he entendido. Me ha dado esta tarjeta.
Miró el trozo de cartulina y leyó: “Señora Clussford, Oficina de la Embajada Francesa”.
Ya antes que tomara la decisión de dejarla acceder aquella impetuosa mujer había entrado como un fantasma en la estancia, vestida totalmente de blanco y con la cara inflada y los ojos rojos de tanto llorar.
– Es imperioso que usted nos ayude, Profesor. Si su persona le hace justicia a su fama, estoy seguro que no podrá rechazar el caso. Si le interesan los auténticos enigmas, los retos intelectuales, voy a contarle algo a usted que será las delicias de sus oídos. Pero debe usted apresurarse, hacerlo ahora que mi marido no está en casa….
– Cálmese, señora. Por mucha prisa que tenga nada puedo hacer si no la entiendo. Siéntese, por favor. ¿Una copita de coñac? Creo que sus nervios excusan la hora.
No tardó en empezar de nuevo con las preguntas, tan pronto como se sentó y se serenó un poquito. El Profesor se fijó en su alianza y en las manchas en la parte inferior del vestido.
– ¿Tiene usted un hijo?
– Es tan atento como dicen. Lo tuvimos, me gusta llevar este vestido para recordar nuestros paseos. Ya ve, chorradas de una madre chiflada. Pero no es eso por lo que he venido hoy aquí, nuestro matrimonio ya atravesó un bache, la muerte de nuestro hijo, y estoy muy preocupada de que no aguante otro más.
– Creo entonces que se ha equivocado, señorita, yo no soy consejero matrimonial -contestó.
– No, no es eso. Una extraña enfermedad acecha a mi marido, un ser de otro mundo, tenebroso, que infecta su personalidad y su aura, convirtiéndolo en otra persona, alguien totalmente frío e irreconocible. No quiere que me preocupe, dice que no pasa nada, que es todo fruto de mi histeria, pero yo sé que no es así. En el peor de los casos, prefiero que confirme usted mi locura antes que continuar con esta angustia. Mi marido se ha ido unos días a París y…
– ¿El embajador, no? -preguntó él.
– Sí, el embajador. Yo soy nacida aquí, en Sàrria, nos conocimos en el Liceo francés de Pedralbes, siendo niños. Empleo el apellido de mi marido por un tema de practicidad. La muerte de Dani es un trauma que siempre nos ha perseguido pero esto, ¡esto!, algo me está arrebatando a Julien. Algo peligroso, ¿conoce usted los detalles sobre el caso del “Cazador de Ratas”?
– Precisamente lo repasaba con uno de mis discípulos ayer. No sé qué tiene que ver este asesino ritual con los problemas de su marido, sinceramente.
– Todo, todo lo tiene que ver. No se crea nada de lo que haya leído en la prensa hasta ahora, todo está completamente censurado por las influencias de mi esposo. ¿Qué sabe usted de las víctimas?
– Bueno, presumiblemente que el asesino las mutila antes de dejarlas en terrenos abandonados.
– Mentira, todo mentira. No es que las mutile, es que compone mensajes con sus cuerpos. Mensajes que no dejan traspirar hasta la esfera pública, porque ya ha ocurrido antes que algún chiflado a topado con la verdad. ¡Mensajes! ¿Entiende lo que quiero decir? Nadie deja mensajes que no puedan leerse, siempre existe un lector ideal en mente. Y respecto a lo de los solares abandonados, también mentira. Todas propiedades de mi esposo. ¡Y se niega a reconocer que algo nos esté sucediendo! Actúa como si fuera simple casualidad, eso es lo que quiere hacerme creer. Pero yo sé que algo significa, que no es baladí, y que por dentro le carcome como termitas hambrientas, como brasas bajando por el esófago. Poco antes que se llevaran el último cadáver, el peor de todos, cometí la imprudencia de robar la nota que llevaba cosida en el pecho. Era tal el destrozo que creo que tardaran en notarlo, ha resultado un infierno ocultárselo a mi marido. Ahora quedo a su completa disposición.
Dicho eso deslizó un ensangrentado papel sobre la mesa, con la textura de un viejo manuscrito arrancado a dentelladas. Ya antes de cogerlo con sus manos el Profesor sintió el asqueroso y nauseabundo olor de la putrefacción. La caligrafía parecía demasiado infantil y nerviosa para el contenido. Decía así:
Dice la leyenda que huyendo del poder romano, Simeón Bar Yojai y su hijo Eleazar debieron ocultarse en una cueva situada en el interior de una montaña. No sin sorpresa, vieron que crecía en su refugio un algarrobo y que nacía un manantial. Cubiertas sus necesidades alimenticias, solían permanecer sentados, desnudos, sumergidos hasta el cuello en arena, estudiando las permutaciones bíblicas escondidas en el Pentateuco. Así pasaron cien años en la cueva, estudiando y meditando. Un día se les apareció el profeta Elías montado en su carro y les dijo: “El imperio ha muerto y todos sus decretos han sido anulados”. Ya fuera, viendo al pueblo entregado a las labores del campo, exclamaron: “¡Esta gente reniega de la vida eterna y se entrega a la vida temporal!”. Decidieron pues fulminar y abrasarlo todo con el fuego que nacía de sus ojos. Desde entonces, Simeón y Eleazar son conocidos como Príncipes de Geburah”.
****
El Profesor iba siempre andando a todos lados, lloviera o nevase, pero ese día tuvo suerte que el tiempo le acompañara durante su excursión. Él estaba totalmente convencido de que su mente trabajaba al cien por cien sólo tras una larga caminata, tras agotar buena parte de los músculos, era entonces que se le ocurrían las mejores ideas.
Protasio había decidido visitar la residencia del embajador al día siguiente y así lo acordaron con la señora Clussford. Durante la tarde se había desplazado a Sitges para ultimar asuntos pendientes pero no pudo sacarse de la cabeza las horribles descripciones que la dama le había hecho sobre las víctimas halladas en sus propiedades. Desde EL Clot bajó hasta la plaza de Glòries, donde giró por la Gran Vía -molesto por el volumen de vehículos, su mecánico rumor y la inmensa nube gris que, como la niebla londinense, extienden sus tubos de escape- hasta llegar frente al viejo edificio de la Universidad de Barcelona, más allá de la plaza Cataluña, y a partir de allí hizo una serie de intrincados giros por Tallers y Ramelleres -pasó frente a la vieja casa de Bolaño- hasta llegar al fin a Elisabets, con los pies doloridos pero la mente más clara que nunca. El Profesor se deslizaba entre las hordas de turistas y ciudadanos con su vestido negro como una invocación, absorto en los enigmas del Más Allá. Su expresión facial escondida tras una perilla de chivo, como de sacerdote satanista, y unas gafas cuadradas negras, pequeñas ventanas al abismo. Estas son algunas de las ideas que había logrado organizar.
Las mutilaciones de las víctimas no tenían nada de azaroso, correspondían a un maquiavélico e infernal sistema de permutaciones humanas, como si alguien hubiera aplicado los herméticos sistemas de la kábalah sobre la carne de hombres y mujeres. Sistemas de interpretación basados en la fonología y que, una mente enferma sin parangón -engendrada de entre las peores pesadillas-, había logrado adoptar al campo de la cirugía extrema. Resultaba estremecedor en grado sumo.
A) TIKÚN (sutura, injerto): la primera víctima fue hallada en la residencia veraniega de Roses, muy lejos de la ciudad condal, un niño de apenas diez años -Ricardito-, desaparecido tres días atrás en los alrededores del barrio gótico. Como hicieran las kabalistas con las letras y las palabras, alguien se había tomado la molestia de extirpar y reemplazar su corazón por el de un animal -tenía el pecho abierto de par en par, desgarrado por inmensas zarpas-, que más tarde descubrirían los forenses que correspondía con el órgano de un león desaparecido del zoológico. Para cualquier iniciado, aquello escondía un claro mensaje en forma de blasfemia. Aquel perverso y nuevo Ricardo Corazón de León era un insulto a la naturaleza, una burla. Las relaciones entre el órgano extirpado y el rey felino se extienden mucho más allá de los jeroglíficos egipcios; en hebreo león se escribe LABIÁ, cuya raíz se encuentra en la palabra LEB, corazón.
B) MA’AMAR (palabra, frase): la segunda víctima, una niña de ocho años -Nuria-, apareció mucho más cerca, en una casa vacía que tenían por alquilar en el barrio de Guinardó. Los vecinos llamaron a la policía rápidamente al despertar y ver el pequeño cuerpecito atado con alambres colgado en la fachada. Sus diminutos pechos habían sido reemplazados por plantas -esta vez habían cerrado y cosido el cadáver-, y daba la sensación que su cuerpo fuera el tiesto de algún escultor bizarro. Sólo que no era así. La voz SHAD, pecho, conduce parabólicamente a césped, DÉSHE, emparentada con SADEH, campo, que contiene el eco, HED, de lo que “vela en el interior del corazón”, símbolo de que el cielo y el paraíso habitan en el interior del hombre. Aunque Nuria no hubiera opinado lo mismo.
C) SERUF (permutación): la tercera víctima, otra niña, era probablemente la más horrorosa de todas. A Dana le habían arrancado la mandíbula estando todavía viva. Sus mejillas, cachos colgantes de nervio y carne, cubrían un infernal hoyo -solo restaban los dientes superiores- en el que alguien había clavado una lengua de oro -contra la frágil piel del cuello, con una herramienta parecida al martillo-. Aquello era una burla a los ANSHEI GUINAT-HA-ÉGOZ -”Los compañeros del Jardín de la Nuez”-, una secreta secta kabalista que mantenía uno de los rituales egipcios del Libro de los Muertos, mal llamado “boca de oro”, en el que se extirpa las mandíbulas de los difuntos para que puedan hablar en el Más Allá. La policía no descubrió nada con la lengua y eso que era su mejor pista.
D) IKAL (combinación): la cuarta y quinta víctimas las encontraron en su propia casa, en el sótano, aunque tampoco pudieron averiguar cómo habían llegado hasta allí. El Profesor se cercioraba personalmente, escondido en un portal de Elisabets y fumando uno tras otro sus delgados cigarrillos, que era altamente difícil transportar no uno, sino dos cuerpos a través de aquella popular calle, siempre transitada, especialmente de noche. Eso, y los testimonios sobre los secuestros, habían llevado a la prensa a especular sobre los conocimientos subterráneos del asesino, su posible uso del viejo sistema de alcantarillado. A Paula y Kevin, hermanos mellizos, les habían intercambiado, de un modo grotesco y poco profesional, el contenido de las cuencas oculares, que dejaron mirando hacia el interior, metáfora de una maléfica introspección. “La liberación está en el ojo” asegura el YIN FU GING o Libro de las Correspondencias Secretas.
A sus pies se amontonaba un montón de colillas todavía humeantes. Tomaba el pulso de la calle y observaba la casa en cuestión, escondida entre pisos antiquísimos, de la que sobresalían dos palmeras que permitían intuir la existencia de un pequeño jardín en el interior. Resolvió que le preguntaría a la señora Clussfors sobre su elección, ¿por qué un embajador habría querido venirse a vivir al Raval? Esa era una pregunta para tantear. La otra pregunta importante tenía que ver con el hecho de estar convencido de que le ocultaban algo, que nadie es perseguido por un monstruo de este calibre sin tener nada que ver, aunque sean un par de oscuros secretos. Aquel no era un asesino cualquiera, estaba claro que nada había sido depositado en manos del azar.
Si estaba en lo cierto, si sus pesquisas eran adecuadas y el paseo realmente había obrado su efecto mágico clarividente, la siguiente mutilación encajaría con el método JESHBÓN (computo numérico), lo que confirmaría que, de un modo u otro, el asesino conocía a la perfección los métodos y escritos del Círculo de YYUN, los más sombríos kabalistas, aquellos que creen que el mundo nace de “la luz sombría”, las “tinieblas desbordantes”, representadas en el mapa del macrocosmos por unas pupilas. Aquellos eran precisamente sus métodos fonéticos, los que empleaban para animar a la destrucción a sus diabólicos compañeros del YYUN. Lástima que hacía siglos que se los consideraba extinguidos, de lo contrario hubieran sido, sin lugar a dudas, los primeros sospechosos.
De todos modos, ahí estaba, y no era un enemigo desdeñable: caer en sus garras significaba sellar la sentencia de alguna muerte nueva y horrible. Estaba seguro que los Clussfors lo sabían. Una chica con el pelo rojo carmesí asombrosamente largo, como las princesas de los cuentos, pasó por delante suyo compartiendo una cerveza con dos muchachotes magrebíes y eso le distrajo un par de segundos. Si afinaba los oídos podía escuchar los gritos de las bandas de chicos en la plaza de los Ángeles. Un chaval con una sudadera llena de calaveras salió corriendo de una librería cercana, como si acabara de robar un valioso libro. Chocó con estruendo con un apresurado señor que iba cargado de bolsas. La calle entera se giró un segundo y enseguida volvió todo a la normalidad. El chaval reemprendió su huida y el señor tuvo que agacharse a recoger el contenido de las bolsas -nada más ni nada menos que hielo- mientras esquivaba a los transeúntes, que actuaban como si el percance no hubiera sucedido allí.
El Profesor salió de entre las sombras para ayudarle. Cuando tuvieron todo el hielo de nuevo en las bolsas, tras los agradecimientos, Protasio se ofreció a ayudarle hasta llegar a su casa.
– No se preocupe, señor, trabajo aquí, en la finca esta con jardín de palmeras que se esconde entre los altos edificios.
– Precisamente allí es donde voy, menuda casualidad.
El tipo aquel palideció de repente, se atragantaba un poco con las palabras.
– Me temo que hoy no será posible, el Señor Clussford está en Pa…
– No vengo por él, está ya todo hablado con la señorita, no se preocupe -contestó.
Y así siguió buscando excusas mientras el Profesor le empujaba suavemente por la espalda hasta la puerta, pidiéndole por favor que se tranquilizara. Llamaron a la puerta y tan pronto como empezó a abrirse empezó de nuevo a tartamudear.
– Señora, yo se lo he dicho, se lo he dicho que hoy no podía, que…
– Tranquilo, Adolfo. Él sabe lo que pasa -dijo la señora, también afectada por aquel emblanquecimiento de la piel.
Iba vestida de un modo muy elegante, con un traje que no dejaba de resaltar su femineidad, maquillada como una muñeca, pero su expresión era de luto total. Envió al criado, mayordomo o lo que fuera, al sótano y a él le hizo pasar a un pequeño comedor. La casa estaba decorada con gusto, pero el de los años ochenta. Se notaba especialmente por los motivos simétricos del suelo. Le quitó el abrigo de las manos y le dejó a solas unos segundos para contemplar el cuarto antes de volver a la habitación. Definitivamente, estaba mucho más afectada que el día anterior. Sostenía un vaso de alguna clase de alcohol afrutado entre las manos. Protasio pidió un whisky. Escuchó los ajetreados pasos de un sirviente entrando con más hielo. Desde la salita le gritó que fuera al sótano.
– Tenga, lo necesitará -dijo mientras le tendía su vaso-.
– ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hay en el sótano?
– Será mejor que lo vea usted mismo. No creo ser capaz de describirlo. Mi marido dijo que si algo así ocurría en su ausencia no debía llamar a la policía. Debía ponerme en contacto con su secretario y esperar a que volviera de París. La verdad, no sé qué quiere hacer, no sé por qué se comporta así, voy a volverme loca, si no lo estoy ya.
El Profesor se bebió el vaso de un solo trago con la intención de preparar su estómago para lo que por entonces sólo imaginaba.
– Quédese aquí tranquila. Voy a bajar yo sólo y haré mis pesquisas. Debe haber otro modo de entrar en la casa. Mientras, le recomiendo tomarse algo e irse a dormir. Yo mismo les pediré a sus hombres si necesito algo de comer.
– ¿Sabrá encontrar el sótano? ¿Qué hará cuando vuelva mi marido? ¿Qué quiere decir con que…?
– Vamos, vamos, siéntese, termine de beber. Si sigue así va a sufrir un ataque, y todavía nos queda mucho por descubrir. Lo del sótano será sencillo, seguiré las gotas de agua. Por lo que respecta a su marido, o mucho me equivoco o no está en París, está de cacería.
Cuando el olor empezó a golpearle con fuerza, era ya demasiado tarde para pedir otra copa. Los crímenes, cada vez más seguidos, también iban a más. Sé que suena difícil pero aquello superaba con creces la mutilación de los gemelos. Ni las gafas ni la perilla evitaban que se notasen las arcadas. No había suficiente hielo en el barrio para tapar aquel estropicio. Realmente era mejor no saber cómo se llamaba, lo hubiera hecho todo todavía peor.
No sabía si era un niño o una niña. No quedaba rastro alguno. Le habían arrancado la piel a tiras, que habían secado -no sé cómo- y que como lonchas de panceta ahumada decoraban las paredes. Por si eso no era suficiente, de un modo chapucero y grotesco, como si lo hubiera hecho un fontanero con parálisis agitante, le habían arrancado venas y arterías, que formaban un grotesco collar de carne alrededor de lo que debiera haber sido el cuello. Por último, esta vez con la pericia del mejor cirujano, le habían extirpado el sistema nervioso, un macabro pero perfecto trabajo que se exhibía en el suelo a pocos metros del cadáver, como si fueran las ilustraciones de un libro de anatomía. Los sirvientes no sabían exactamente donde arrojar el hielo, uno patinó con la sangre del suelo y acabó todo perdido. Trató de sofocar las arcadas tratando de localizar los versículos a los que aludía el que creía que sería el último mensaje. Ahora ya había llamado toda la atención de Clissford, sólo uno de los dos saldría con vida. Se lo imaginaba dando tumbos por las alcantarillas, con un gigantesco trabuco tan viejo como la casa. Al fin la cita le vino a la mente: estos dos árboles del Paraíso crecen dentro de cada cuerpo humano: el sistema circulatorio no es otra cosa que el Árbol de la Vida; y el sistema nervioso, el Árbol del Conocimiento. Espeluznante. Aquella atrocidad era una gigantesca burla.
Al final, uno de los sirvientes vomitó. Sus gemidos, el olor y las salpicaduras fueron el detonante para el resto.
****
Como no es mi aventura no me atrevería a afirmar categóricamente que el descubrimiento de la puerta secreta era la primera de una serie de calamitosas decisiones y hallazgos. No por ello puedo evitar evocar esa sensación cuando con mi puño y letra revivo las palabras de asco y terror que salían de la boca del Profesor Hipersticioso. Fue gracias a que uno de los vómitos se extendió hasta donde no había llegado la sangre, desapareciendo entre las grandes losas del suelo, que Protasio se dio cuenta de donde estaba la entrada. No hallaron mecanismo ninguno con el que lograr abrirla, removieron cada centímetro del sótano, y al final optaron por agujerearla, lo que les llevó un par de horas, incluso con la ayuda de todos los sirvientes. La señora Clussford debió tomar algo muy fuerte porque, pese al increíble ruido -que seguro debía escucharse desde el exterior-, no se despertó. Encargó a aquellos hombres mover las ruinas y engrandar el agujero. Le dieron una buena linterna, de las que funcionan con una veintena de pilas. Se coló por una apertura no más ancha que su cintura, que inmediatamente iba a parar a la cámara de una vieja alcantarilla.
No era como en las películas. Las alcantarillas de las viejas ciudades no son anchas, ni espaciosas, no cabe un equipo de rodaje. Son infinidad de pasillos, como laberintos, en los que directamente fluye el agua por el suelo. Protasio tenía que andar muy firme, procurando no barrer con los hombres toda la mugre de las paredes. El olor se colaba por cada poro de la piel, como agujas, y golpeaba directo a la masa encefálica, casi como una descarga eléctrica. A sus pies se pegaban bolas inmensas de papel, compresas y toda clase de productos que uno no esperaría que la gente tirara por el váter. En algunas recámaras se había desprendido parte de las paredes o del propio techo, formando pequeñas presas de uno o dos palmos, alrededor de las que se amontonaba gran parte de los residuos, de color verde pantanoso, como si hubieran adquirido vida. También había, por supuesto, nidos de ratas, que corrían valientes entre sus piernas entre tétricos chillidos, como si se dieran el aviso por la presencia de un desconocido. Incluso tuvo que quitarse a un roedor kamikaze del hombro, a manotazos. Sentía aquella fétida agua colándose en sus zapatos y empapándole los pies. Decidió que, cuando terminara el caso, les cobraría también la ropa que llevaba, que iría directa al contenedor. No sabía cuánto había avanzado respecto a la casa, se imaginaba bajo algún importante edificio, una localización perfecta para un buen robo. Siguió adelante hasta llegar al fin a una gran estancia. Allí caía todavía más profunda el agua de distintos pasillos, como bocas en la gigantesca pared, en un pozo enorme que desalojaba por una canalización de metal oscuro, más grande que el agujero por el que había entrado. Observaba todas estas cosas tapándose la nariz con la manga y el codo cuando algo húmedo y viscoso le rodeó el cuello.
Intentó luchar pero era demasiado tarde, perdió el conocimiento.
Cuando despertó todavía podía oír el rumor constante de las alcantarillas, que le acompañaba desde que había descendido. Le molestaba en los ojos la luz directa de una vieja bombilla, escasa para la totalidad de la estancia, multiplicadora de sombras. La cabeza le dolía como si hubiera recibido una coz, sentía irritada la piel alrededor del cuello. Estaba en una especie de recamara bajo suelo, eso estaba claro -por la humedad y la calidad del aire-; lo que no era discernible era su funcionalidad. Parecía destinada para algún ritual, por las letras y cómputos guemátricos en la pared. Gigantescos mapas sefiróticos, grotescos dibujos de malignos duendes, siniestros retratos de niños, maltrecho material litúrgico, mapas antiquísimos de Raval -cuando todavía marcaba el límite exterior de la ciudad-, tiras de piel secas como las que había visto arriba y pupilas repetidas obsesivamente por todas partes. Protasio todavía tardó un poco antes de levantarse, estaba un poco mareado. Cuando se puso de pie vio un pequeño altar, cubierto por un trapo que debía ser blanco hace varios siglos, al que por la posición de las velas parecía faltarle alguna clase de elemento central y, tumbado justo detrás, nada más y nada menos que el señor Clussford. Estaba desvanecido y tenía una importante y profunda herida en la frente, de la que goteaba sangre que iba a reunirse con la mancha seca de su camisa. Debía llevar como mínimo dos días allí, sin agua ni alimentos de ninguna clase. No sé cómo el Profesor no pudo enloquecer ante la perspectiva de verse atrapado en esas circunstancias. Al contrario, empezó a andar y dar vueltas por la estancia, a toda velocidad, repasando todo lo que sabía o sospechaba sobre el caso.
Se dijo a sí mismo que era hora de despertar al señor Clussford para que respondiera a alguna de sus preguntas.
Abrió los ojos al tercer bofetón. Al inicio no pareció creerse lo que veía.
– ¿Quién es usted? ¿Acaso es un cómplice de ese maligno ser que viene a atemorizarme? Sepa que ya nada me resta por perder.
El Profesor le dio un cuarto bofetón.
– Levántese y luche; tiene una esposa que todavía vela por usted. Es ella quien me envía, aunque pensara que estaba en París. Como usted, trató de resolver este asunto unilateralmente. Ella ha preferido la ayuda de un profesional.
– ¡Pues menudo profesional si está aquí encerrado conmigo! -gritó.
– Seguro que hay alguna forma de salir -contestó barriendo con su mirada la estancia-, sino la crearemos nosotros, algo habrá que hacer.
– Es imposible. Desista, yo mismo he estudiado esta cámara durante años y no hay nada que hacer -dijo bajando la mirada, con intención de volver a acostarse-.
– Eso confirma mis sospechas -replicó Protasio señalándolo con el dedo-, ¡ustedes también son iniciados! Conocen la kábala tanto como el asesino, no hay duda.
– Eso es algo que yo jamás he escondido. Usted no me había preguntado.
Clussford se levantó al fin del suelo. Miró a Protasio a la cara, de igual a igual. Creo que llegó a la conclusión de que no perdía nada al contárselo.
– Muy bien, pondremos a prueba sus conocimientos. Efectivamente, hay varios detalles del caso que supongo que mi esposa habrá obviado. Lo de las muertes, eso doy por sentado que no. Como sabrá por mi apellido, mi familia es de origen francés, importantes nobles de la Provença que financiaron los estudios de varios rabinos amigos suyos. La casa por la que usted ha entrado perteneció a un discípulo de Abraham Abulafia, uno importante, que creía que por su latitud estaba en el Tiferet de la ciudad, si esta fuera un árbol de sephiras, lo que representó a nivel microcósmico con las palmeras del jardín, phoenix en hebreo. Como supongo que usted ya sabrá, dos importantes escuelas kabalistas se enfrentaron en Barcelona entre 1270 y 1330, lástima que mi familia financiara a los perdedores. Por un lado estaban los discípulos de Majmánides, seguidores de una kábala teosófica-teúrgica, y por el otro la escuela extática de Abulafia. Uno de seguidores de Majmánides, Ben Andret, logró con su influencia la prohibición en España de esta última, hasta lograr su completa expulsión y la de todos sus descendientes. Rabí Al-Soriano, que así es como se llamaba el creador de esta prisión que será nuestra tumba, desobedeció las órdenes de Ben Andret hasta que fue maldito, realmente maldito, y condenado a la muerte en un potro por un injusto tribunal. Su maldición, y así lo atestiguan los diarios de Abulafia, se extendió por toda mi familia, muy a su pesar. Hasta el último día de su vida trató éste de adivinar la perfecta pronunciación del Nombre Divino, receta bíblica para curar todos los males. Llevo años estudiando la maldición y mis conclusiones, como las de mis abuelos, son terribles. ¡Imagine usted la rabia que dominaba a Andret que empleó las fórmulas de la misma kábala que estaba intentado desterrar! De aquellos a los que calumnió por heréticos, por jugar con los nombres divinos, robó una temible maldición, tan horrible que no había sido empleada antes por maestros de la kábala extática. El principal motivo de su enemistad era la envidia al descubrir que el Rabí Al-Soriano había creado a un Golem con las instrucciones de Abulafia para proteger de los habituales incendios a los niños del barrio. Algo así era inconcebible para Ben Andret: si existía la fórmula del Golem, ésta debía ser empleada sólo en templos y monasterios, para uso sacerdotal. Es por eso que cuentan que enterró al centinela de piedra aquí mismo, cuando vio que era incapaz de controlarlo, en la misma cámara en la que fue engendrado, y que nos maldijo a todos los Clussford con terribles pesadillas, visiones del futuro y del pasado, y una condena eterna para proteger, vivos o muertos, la entrada a esta estancia. Decía la leyenda que ni mis padres ni mis abuelos habían visitado ni el cielo ni el infierno, que sus almas seguían atadas a estas alcantarillas. Poco antes de morir, mi padre mi hizo prometerle que vendría aquí con una vela y que tres veces la encendería si milagrosamente se apagaba, pese al miedo que pudiera experimentar, y que esa sería la prueba de su condena. Pasó exactamente como predijo y por eso durante años quise alejarme todo lo posible de este asunto, cada día trataba de olvidarlo. Hasta que aparecieron los cadáveres. Era un secreto que pasaba de padres a hijos y, con el desdichado fin del linaje, no sé si mi esposa se lo ha contado, esperaba que como mínimo quedara este capítulo cerrado para siempre. Cada día rezaba para que conmigo acabara la maldición. Hasta que ese ser, lo que sea, empezó a llenar nuestras casas de cuerpos de niños. Cada día me debatía entre la furia y la cobardía. Necesité cuatro cadáveres para hacer lo que había que hacer, como hombre, como Clussford, bajar a defender el secreto que…
No pudo contenerse más y le saltaron las lágrimas. Volvió a tumbarse en el suelo, doblado sobre si mismo como un animal, sollozando. Al menos una parte del asunto quedaba resuelto. Ahora restaba por adivinar la identidad del agresor, imaginaba que algún iniciado del Círculo YYUN habría descubierto el secreto de las motivaciones reales de Ben Andret y que quería conseguir el Golem. Lo que no entendía es porqué dejaba a Clussford con vida, ¿para qué le necesitaba? Repasó con la mirada todos los elementos de la estancia. Se fijó de nuevo en la robusta piedra. Intentó empujarla con todas sus fuerzas pero no se movió ni un ápice. No tenía cerraduras ni pomos de ninguna clase, era completamente lisa.
– Déjalo, es inútil. La puerta sólo se abre cuando lo dictan los espíritus. Y los espíritus sólo obedecen a quien posee el amuleto. Ni a mí me hacen caso, que soy sangre de su sangre. Punto y final. El Cazador de ratas tiene el amuleto, así que estamos atrapados y a su merced.
– ¿Eso es lo que había sobre el altar, un amuleto para abrir la puerta? -preguntó Protasio, que no le había acabado de entender del todo por el efecto en su voz de los hipidos y los lloros.
– Nada puede hacerse sin él, la habitación está totalmente cerrada, por eso ningún obrero la ha encontrado jamás desde fuera. Esto es una recámara escondida a varios metros de profundidad, una jaula de piedra perfecta enterrada en el Raval. Nadie nos encontrará jamás, hasta dentro de centenares de años, tal vez entonces unos antropólogos se pregunten al fin qué hacíamos aquí.
– No se ponga nervioso, su mujer y los sirvientes saben que he bajado.
– Sí, pero no saben donde estamos -replicó.
– ¿Y si empleamos el Golem? -aventuró el Profesor.
– Tenemos el mismo problema. El amuleto estaba aquí escondido porque era el instrumento ritual que permitía despertar a ese magnífico guardián y controlarlo. Desista, por favor.
Parece que el fin contagió sus lúgubres ánimos a Protasio, que dejó de dar vueltas y empujar la pared y se sentó sobre el altar a contemplar e interpretar los dibujos en las paredes. Lamentó mucho no haber comido algo antes de entrar en la casa o mientras hacían el agujero.
Así pasaron horas y horas, que no por eso hacían el hedor más soportable, entre ronquidos y sollozos de Clussford y el absoluto silencio del Profesor, quién sólo se movía para ladear el cuerpo e incorporar en su campo de visión nuevos fragmentos de la pared.
Un día y una noche enteros estuvieron así. La bombilla le estaba volviendo loco, temía que en un ataque de rabia uno de los dos la apagara, sumiéndolos en la absoluta oscuridad.
Al inicio, fue sólo otro rumor de fondo. Con las horas había aprendido a identificar lo que parecía una sirena -al parecer relacionada con la capacidad del agua del gigantesco pozo- y el retumbar de paredes que causaba el ir y venir del metro. Es así como logró saber si era de día o de noche. El rumor parecía intensificarse pero no quiso hacerse ilusiones. Clussford estaba totalmente dormido. A veces se despertaba entre terribles pesadillas, culpándose por no haber sido capaz de acabar con el engendro. Poco o nada pudo sonsacar el Profesor de los garabatos en la pared. Estaba claro que no le habían contado toda la verdad. Aquella recámara, creada o no por el susodicho rabí, hacía mucho tiempo que pertenecía al Cazador de Ratas, los dibujos de pupilas tenían varios años de antigüedad, tal vez décadas. O había enloquecido más rápido de lo que se creía capaz o realmente era una voz humana. Poco nítida pero insistente.
Clussford abrió los ojos:
– Es mi esposa -gritó con voz pesada-, ¡oh, no! A ella también la encerrarán.
– Debemos hacerle saber que necesitamos ayuda -intervino Protasio, poseído por aquella remota posibilidad de salvación-. La policía, el ejército y la guardia costera si es necesario. No será fácil tirar esa puerta abajo.
Empezaron a chillar los dos tanto como podían. Les dolía la garganta, seca por la falta absoluta de líquidos, pero siguieron gritando.
Las voces en el exterior parecieron enmudecer.
– ¡Siga chillando! -vociferó Clussford agarrándole la camisa por el pecho-. Grite si no quiere fallecer en este antro infernal.
La voz de la señora sonó más cercana que nunca. No estaba sola, la acompañaba algunos de los sirvientes.
Siguieron gritando hasta que el fin escucharon sus voces justo tras la pared de piedra. Clussford se abalanzó sobre la puerta como si ya estuviera abrazando a su mujer. Dos riachuelos de lágrimas nerviosas caían por sus mejillas. Estaba totalmente histérico. Protasio tuvo que rogarle dos veces para que dejara de gritar y pudieran comunicarse con el equipo en el exterior.
– ¡Cariño, cariño, aquí estoy, he venido a liberarte!
– ¿Señora Clussford? ¿Me escucha? Soy el Profesor.
– Mi querido, le creía a usted muerto. ¿Están bien? ¿Alguno de los dos está herido?
– Su marido ha perdido mucha sangre y lleva varios días sin comer. Pero eso no es lo más importante, deben llamar a las autoridades, nos falta el objeto que permite abrir esta losa que…
Unos chillidos afilados y agudos traspasaron la puerta. De intenso dolor.
– ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando ahí fuera? -gritaba el Profesor.
Sólo se oía confusión, golpes, aullidos, unas pocas súplicas y más gritos.
De tanto chillar habían acabado por llamar la atención de la criatura.
De repente, silencio. Una respiración pesada.
Un hilillo de sangre se filtró por debajo de la piedra, que empezó a moverse.
Clussford se tiró al suelo y retrocedió a cuatro patas hasta el altar. Protasio tensó el cuerpo -más todavía- y se preparó para el combate físico. Una fina capa de polvo cayó sobre sus cabezas cuando la puerta terminó de abrirse como arrastrada por hercúleos espectros.
La visión en el exterior era lamentable, visceral, aterradora, dantesca.
Un fino rayo de luz, como dibujado en el aire, iluminaba el pozo y una pequeña parte de los pasillos que vomitaban aguas parduzcas. Era suficiente para permitir apreciar el moho frondoso y violáceo que cubría las paredes y la totalidad de la bóveda. El pequeño espacio que iba desde una de las cámaras hasta la losa que hacía de entrada, un pasillo de apenas un metro de grosor, que caía directamente al pozo, se había convertido en el escenario de una masacre. La señora Clussford estaba boca abajo, inerte, con su traje manchado de sangre y barro. A sus pies estaba el hígado de uno de sus sirvientes, cuyos cuerpos yacían destripados, con los intestinos desparramados, con difuntas caras de esperpento. Por las herramientas en el suelo, imaginaba que un tercero habría caído directamente al pozo. Pero eso no era lo más horroroso de todo, lo más escalofriante era la presencia húmeda del Cazador de ratas, goteando residuos de verde malsano, con la piel negra y repleta de protuberancias. De su pelo goteaba una sustancia negra, fétida y viscosa. Olía mucho peor que una alacena entera de pescado podrido.
Se trataba de un hombre, aunque podía entenderse que prestara a la confusión, por sus andares y portes simiescos, con las piernas muy abiertas y los brazos separados del cuerpo. Tenía unos ojos diminutos -los de alguien que no está acostumbrado a ver el sol- y su piel, pese a que iba desnudo, era prácticamente irreconocible bajo la capa de excrementos e inmundicias varias. De nuevo, aquello no era lo peor de todo. Llevaba un corazón en descomposición, imagino que el de la primera víctima, cosido sobre el pecho. Parecía masticar piel con los pocos dientes que le quedaban, deformes y del color de la tierra. Sus orejas estaban tan retorcidas sobre sí mismas que parecían caracolas. Las marcas de ataduras en el cuello, tras años de mala cicatrización, daban la sensación de ser pliegues que ocultaran branquias. En cada uno de sus dedos con uñas afiladas y convertidas en garras, como cuentas o anillos, había cuencas oculares reventadas, salvo la del pulgar derecho, que permanecía todavía con esférica forma.
El Cazador de ratas avanzó hacia ellos.
Protasio se preparó para dar un puntapié con el que repeler el golpe. Él cuenta esta parte de la historia todavía con sorpresa y admiración. De repente, como un rayo en un día soleado, el señor Clussford se abalanzó corriendo hacia delante, propulsándose con los pies en el altar -cuyo contenido cayó al suelo-, con todos sus conocimientos de rugby de la época universitaria, todo para que aquel ser le esquivara dando un salto al último momento. Se estrelló directamente contra la pared, pero no se desvaneció. Dio la vuelta como si nada hubiera ocurrido. Con la cabeza medio abierta, siguió hablando.
– ¡Asesino! ¡Debí acabar contigo el primer día que te traje aquí abajo! ¡Lo sabía! ¡Sabía que debía acabar con este linaje corrupto! ¡Has matado a tu madre, valiente maricón!
Aquel ser no expresó emoción alguna. Todos los cabos quedaron perfectamente atados en la mente de Protasio: Clussford habría fingido la muerte de su hijo ante su esposa y el resto de la sociedad pero, incapaz de asesinarlo, lo había mantenido con “vida” en la cámara del sótano. Hasta que descubrió el mecanismo y le robó el talismán, entonces huyó. Suponemos que pensó que desaparecería para siempre en las alcantarillas pero que olvidó hasta que punto los hijos pueden ser especialmente vengativos y virulentos con sus propios padres. Aquel chiquillo se había criado con las ratas, la infernal bombilla y los dibujos de kábala en las paredes. Las pupilas eran dibujos suyos, supongo que las pocas conversaciones que mantuvo con su padre debían ser sobre estos aspectos, que algún día mencionó accidentalmente al Círculo de YYUN y que durante décadas aquello había alimentado sus fantasías homicidas. Todo sucedió muy deprisa, sin que Protasio pudiera reaccionar. Con un salto, el engendro se plantó de nuevo frente a su padre, dejando un diminuto reguero viscoso que se mezclaba con la sangre y vísceras de los sirvientes.
– ¡Asesino, asesino! – chillaba Clussford.
El Cazador le agarró con una sola mano por el cuello. No le miraba a la cara, pese a la gigantesca furia que debía sentir, no quería mirarle al rostro. Todavía seguía siendo un chiquillo. Las acusaciones de Clussford se atenuaron pero el otro siguió incrementado la fuerza ejercida, sin darle tiempo a asfixiarse, y clavando sus uñas le arrancó la nuez y gran parte del cuello quedó a plena vista. Un fino goteo de sangre lo regó todo a su alrededor. Cayó de rodillas al suelo pero todavía tuvo tiempo a mover los labios una última vez, repitiendo la acusación de homicidio.
El monstruo observaba con estupefacción la carne sanguinolenta que sostenía en su mano cuando impactó el puño del Profesor como un martillo pilón sobre su nuca. Pese al calor del golpe, sintió el frio y la viscosidad de su piel. Se giró y por primera vez expresó una emoción: cansancio. Quiso levantar la garra para destriparlo pero Protasio se adelantó, abrazó a su atacante, dos veces más imponente que él, e intentó con todas sus fuerzas empujarlo hacia el pozo. No se movió ni un centímetro y sin embargo le golpeó con una de las rodillas en el estómago. Dolía mucho. Seguía golpeándole, debía hacer algo. Soltó uno de los brazos para intentar defenderse pero ese fue otro gran error, tan pronto como se vio liberado el Cazador giró sobre si mismo y, con asombrosa gracilidad para un ser de sus condiciones, le golpeó en la cabeza con el puño opuesto, de espaldas.
Protasio cayó al suelo. Sus manos resbalaron con los órganos de alguno de aquellos tipos. Por si no fuera suficiente, el único rayo de luz que entraba iba a parar directamente sobre su cara. Instintivamente, levantó ambas piernas, intentando parar el golpe, que impactó sobre sus piernas. Sintió la piel de sus muslos desgarrándose como un cuchillo con la mermelada.
– ¡Aaaaaaaaaaahhh! -chilló con todas sus fuerzas-.
El Cazador de ratas se sumó a sus lamentos con un rugido que no parecía de este mundo, temible pero que invitaba incluso a llorar.
Una voz que en ese contexto sonaba angelical les interrumpió a todos.
La señora Clussford estaba de pie. Solo había perdido el conocimiento, parecía que ya lo comprendía todo, aunque no había escuchado las declaraciones de su marida, al que se giró para observar durante un segundo con infinita pena. Dio un paso hacia delante, tambaleándose justo al borde del vacío, con los brazos bien abiertos, con el cariño infinito que se supone debía sentir el padre del hijo pródigo. Una madre es una madre.
El Cazador también dio un paso al frente. Aquel temible niño estaba al fin confundido. Una sola lágrima, austera, salió de uno de sus ojos arrastrando la mugre.
En el centro de aquel infernal proscenio madre e hijo se fundieron en un tierno abrazo. Sus rostros reflejaban al fin paz y bondad, una sensación que ambos habían desterrado hacía un tiempo ya.
– ¡Mi príncipe! ¡Oh, Dani, perdona, mi amor! ¡Mi príncipe querido! -decía la señora Clussford limpiándole con las mangas la cara-. No sabes cuánto tiempo he soñado con este momento, con pedirte disculpas, en otras circunstancias.
El Profesor se puso de pie. No se lo esperaba.
La madre puso un pie sobre la pared e impulsándose, abrazando enamoradamente a su hijo, se arrojó sobre el frío vacío. Cayeron dando vueltas en el pozo, entre terribles aullidos de desesperación. Protasio llegó al borde a tiempo de ver el terrible dolor y confusión infligidos en aquel ser, que abrazado a su madre parecía más diminuto.
****
Las ráfagas de aire que se estrellaban contra la endeble fachada y las quebradizas persianas parecían haberse calmado, como preparándose para descansar en cuanto saliera totalmente el sol. Las luces de neón del cartel habían dejado de temblar. Estaba ya amaneciendo: se distinguía tímidamente la interminable y recta carretera que lleva al Tifara Club y los vacíos campos alrededor, bañándose con las primeras luces aterciopeladas del día. Algunos pájaros, los más madrugadores, rompían contra el horizonte, enmarcados por la ventana, como diminutas estrellas negras. El fin de la noche marcaba el cansancio del resto de criaturas nocturnas; afinando el oído podía llegar a percibirse los últimos gemidos, más forzados y alcoholizados, que testimoniaban el fin de turno. En una o dos horas estaría todo el club durmiendo, como sumido en un encantamiento, y como tantos otros días podría andar como un espectro por el burdel antes que llegaran las encargadas de la limpieza. Las mesas estarían pringosas, con copas y vasos con marcas de carmín y posos de ceniza, los sofás apestarían a hombre y las barras a perfume y purpurina. Si busco bien siempre acabo encontrando piezas de lencería por el suelo, papelinas y alguna que otra cartera, o unas llaves. Mi única función en ese momento del día, mientras Alexey hace una copia del material de las cámaras, es la de imprimir y pegar en la lista negra el rostro de los puteros a los que hemos echado por algún escándalo de causa mayor (principalmente, por levantarles la mano a las chicas). No sucede a menudo, pero sucede. He observado que vienen cada vez más chicos jóvenes, que llegan ya totalmente bebidos y puestos, y cuyo trato a las mujeres, en contra de lo que se puede creer por el devenir de la historia, es incluso peor que el de sus abuelos y progenitores. Pero ese es otro tema, ese día había sido relegado de mis servicios por la presencia de mi invitado.
Protasio y yo seguíamos sentados en los mullidos sofás rosas, iluminados por la anaranjada luz de los calefactores, con una mesa que nos distanciaba, en la que junto a los recortes de prensa yacía una botella vacía de whisky y otra que estaba ya por la mitad. El Profesor Hipersticioso llevaba encima una buena cogorza, que había ido seriamente a más durante la parte final de su narración, mientras describía el encierro y el enfrentamiento con el Cazador de ratas. El cenicero que había improvisado con una lata rebosaba colillas. Se había quitado al fin las gafas y podía apreciarse fácilmente el cansancio en las bolsas bajo sus ojos. Tenía varias preguntas en mente, tratadas previamente en nuestra correspondencia, pero pensé que parecería muy frívolo preguntarle primero por el dinero. Restaba pendiente una discusión sobre el tema de los precios y el caché, pues él cobraba muchísimo más que un servidor y quería averiguar si era por sus portes y la mencionada primera impresión de sacerdote satánico. Si eso era todo lo que yo necesitaba no tenía ningún problema en incorporar abrigos negros y largos a mi vestuario, todo con tal de aumentar mi minuta. Dejaría el tema para más tarde, para no parecer un tipo tan insustancial.
– Bueno -interrumpí-, creó que ahora ya está todo atado y bien atado. Lo de las velas fue simple autosugestión. Sabemos que las pesadillas del señor Clussford, más que visiones del futuro o del pasado, provenían de las carcelarias relaciones padre-hijo, de la culpa y frustración que sentía por no haberlo matado en el inicio. Hemos repasado todos los detalles más o menos sobrenaturales del caso, creo que estoy de acuerdo en todo salvo en un elemento. La historia completa puede explicarse racionalmente, salvo una excepción, que mi irrita sobremanera.
– Ya te adelanté por carta que tu frustración es inútil. Acéptalo -contestó.
– De frustración en frustración transcurre mi vida, no me quites ese último placer. Me siento con el deber de aclarar el enigma de los fantasmas, el talismán y la puerta. La misma idea de un poder capaz de obligar a desperdiciar una eternidad vigilando un trozo de piedra no tiene ningún sentido. Ninguno. Como te dije, debe haber un truco por alguna parte.
– ¿Tan difícil te resulta soportar la existencia de algo por encima de tu entendimiento?
– Radicalmente imposible. Es por ello que me he preparado, he estado estudiando el tema a fondo y tengo una probable explicación.
– Soy todo oídos -dijo llenando de nuevo el vaso-.
– Encontré la clave en un relato de 1897 titulado The Warder of the Door. Su protagonista, John Bell, un médico entregado a destapar estafas sobrenaturales -con el que no puede dejar de sentirme identificado-, descubre una puerta con un mecanismo parecido al descrito. En ese relato, es gracias a un ataúd con hierro magnético en el interior que puede moverse la puerta que se cree accionada por espíritus. Eso lo explicaría todo, si el talismán fuera hierro magnético…
– Demasiado pequeño. ¿En serio? ¿Prefieres creer en el truco de un viejo relato? Muy por los pelos. Allá tú, lo que sea para dormir tranquilo. Creo que es incluso más fácil aceptar que no hay trampa ni cartón, que hay cosas que simplemente suceden así.
– ¿Así cómo? -repliqué-. El truco del hierro magnético lo convierte todo en racional.
– La magia también puede ser racional, Custodio. Tu experiencia como sacerdote te ha convertido en una persona de blancos y negros, de ortodoxia o pura herejía, y todavía eres incapaz de aceptar estados de espiritualidad individuales y transversales. (Eso me dolió). Yo también vengo preparado, he leído un fragmento en el tren de camino que ha resultado sumamente inspirador. No se trata de que alguien sea capaz de hacer esto o lo otro, se trata de que todo está conectado, que somos como piedras en un inmenso océano que causan terribles olas a millares de kilómetros por obra y gracia del efecto mariposa. Nuestras almas son las partículas del aire que respira el mundo. No se trata de que parezca absurdo, a la naturaleza no le importa en absoluto tu visión de la estética o la lógica. El fragmento que te mencionaba versa sobre la similitud entre la modernísima teoría de cuerdas y los ancestrales Nadis de la India. Todo fluye bajo una misma melodía, una misma ola desde el inicio de los tiempos. Miles de hilos de oro transportando luz rosada al extremo de todos los cuerpos, miles de hilos conectando los más lejanos planetas con las palmas de nuestros pies, conductores de vida, de energía Prana. Alguien mueve un hilo y, al cabo de centenares de años, otro alguien se cree maldito. No pienses en términos de causalidad, piensa en términos de simple movilidad macrocósmica. Hay moscas que hacen tambalear telarañas y guijarros que pueden desbordar un río. No es tan difícil aceptar la realidad de una puerta maldita, aunque no sea directamente, si como consecuencia de los juegos de su creador con la naturaleza. Son cosas que pasan continuamente. Pasado, presente y futuro nacen de la mágica semilla del tiempo y tú pretendes comprender sólo uno de sus aspectos. Miles de sucesos inexplicables suceden cada día en tu interior y no sientes la necesidad de racionalizarlos, Estrany.
– Podría ser -contesté seriamente-, o también podría ser cierto lo del hierro magnético.
– Cierto. La gracia es que nunca lo sabremos.
– ¿Nunca?
– Jamás.